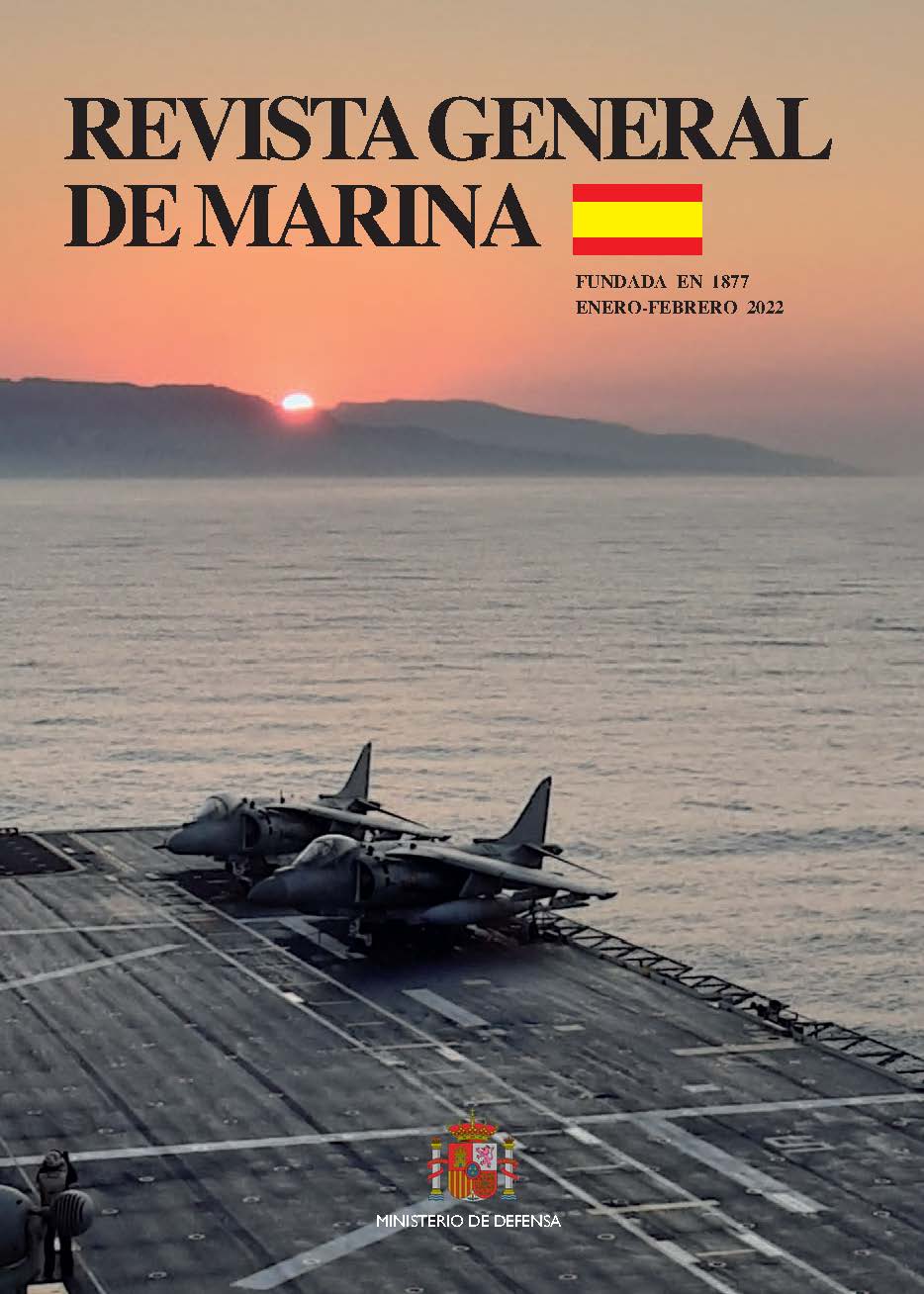- Publicado en la Revista General de Marina Enero-Febrero 2022
- Divulgado en la web de don Juan Manuel Grijalvo
- Divulgado por la Revista Prácticos de Puerto
- Divulgado por la Asociación de Amigos del Museo Marítimo del Cantábrico
Artículo galardonado con el premio 'Álvaro de Bazán'.
ÍNDICE. UNA HISTORIA DE MIEDO.
- MIEDO LATENTE
- MIEDO INSUPERABLE
- MIEDO ESCÉNICO
- MIEDO TRANSFERIDO
- MIEDO DESATADO
- BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
***
UNA HISTORIA DE MIEDO
La pérdida del ‘Cason’
en aguas de Finisterre
Por
el Capitán de Fragata (RNA) (RET) don Luis Jar Torre
"El
valor es aguantar el miedo un minuto más” (George Patton)
En el recuadro
superior izquierdo tiene un calado muy reducido y a un gemelo por la proa, lo
que sugiere que está en el muelle de armamento del astillero. Las fotos
transmiten solidez y funcionalidad, pero en la inferior ya se aprecia un
container en cubierta, una adaptación potencialmente chapucera a la modalidad
de transporte que acabaría enviando los buques de este tipo al baúl de los
recuerdos, y al “Cason” a un trágico fin en la costa gallega.
(Montaje y edición propios con tres fotografías de namannna.blogspot.com,
ansichtskarten-center.de y buesummaritim.de)
NA de las tareas más delicadas para un gobernante es dosificar la verdad a sus gobernados cuando esa verdad puede hacerles perder la compostura, y este artículo trata de una verdad cuya incorrecta “administración” desató el mayor episodio nacional de pánico colectivo en dos generaciones.
El
caso se saldó con 23 muertos, la evacuación de miles de personas y la
inutilización de una planta industrial, y al analizar lo ocurrido se hizo
evidente que la evacuación (en buena parte “auto-evacuación”) había sido
injustificada, y su principal desencadenante la emisión de mensajes
contradictorios por las autoridades, a lo que hubo que sumar el ruido de
adversarios políticos, pescadores en aguas revueltas y algunos medios de
comunicación que alimentaron el espectáculo con un enfoque alarmista.
El
incendio y embarrancamiento del “Cason” en diciembre de 1987 en aguas de
Finisterre y los pasmosos acontecimientos posteriores continúan siendo motivo
de polémica, y todavía en 2017, un artículo en “La Voz de Galicia” señalaba
que “ni siquiera se ha acabado de arrojar
verdadera luz sobre aspectos fundamentales, más que nada porque la sucesión de
bulos es tal que resulta prácticamente imposible desenmarañarlos de la realidad”.
Una
excursión por las hemerotecas nos permitiría “descubrir” la mano del Mossad,
porque el “Cason” transportaba “piezas para levantar una central
nuclear” con destino a “un país árabe”, que según los
supervivientes el “verdadero contenido” de la carga solo lo
conocía el capitán “cuyo nombre aseguran desconocer”, y que el
remolcador que acudió en su auxilio lo embarrancó a propósito.
En
este trabajo, que se centra en los aspectos náuticos y no pretende estar en
posesión de la verdad, intentaremos desenmarañar esa realidad utilizando hechos
conocidos o, en su ausencia, hipótesis razonables.
(Composición propia con cartografía digital simplificada y dos análisis de superficie del INM)
MIEDO
LATENTE
A
mediados de los sesenta surgió la necesidad de reemplazar centenares de
transportes (principalmente tipo “Liberty”) construidos durante la 2ª Guerra
Mundial, que seguían navegando como buques de carga general, y uno de sus
relevos fue lo que se dio en llamar el “German Liberty”.
Eran
unos barcos sólidos, funcionales y económicos, destinados a llevar carga
general en sus clásicas bodegas con entrepuentes y puntales de carga, pero lo
clásico también se puede pasar de moda, y en menos de una década la
generalización del bulkcarrier y el container convirtieron los buques de carga
general en una rama equivocada de la evolución, relegando esta familia alemana
a nichos ecológicos peregrinos.
El
“German Liberty” que había de convertirse en “Cason” fue entregado en 1969 por
Flensburger Schiffbau Gesellschaft a la naviera Leonhardt & Blumberg, que
lo matriculó en Hamburgo con el nombre de “Finn Leonhardt”.
Era
un carguero de cuatro bodegas con puente a popa, y tenía 139,7 m de eslora
total, 21,1 de manga, 12,3 de puntal, 9.406 TRB y 15.009 TPM para un calado
máximo de 9,19 m.
La
bodega 2 y su escotilla estaban sobredimensionadas para ingerir las piezas más
indigestas, y la carga surcaba los aires con ayuda de diez puntales de 10 t,
otro de 25 y otro más de 60.
En
la sala de máquinas, tres grupos electrógenos de 327 kW daban vida al conjunto,
y un motor MAN de 7.200 BHP a 133 RPM le imprimía la marcha suficiente para
navegar a 16 nudos.
Tras
cambiar su nombre por “Wolfgang Russ” en 1978 y recuperar el original al año
siguiente, el “Finn Leonhardt” fue adquirido en 1981 por la “Cason Navigation,
S.A.”, una compañía registrada en Panamá tras la que podría estar la República
Popular China.
Ya
en su poder, el nuevo propietario rebautizó el buque como “Cason”, lo abanderó
en Panamá y, en algún momento, lo fletó a la Wah Tung Shipping Agency, radicada
en la entonces colonia británica de Hong Kong.
En
septiembre de 1987 el “Cason” inició un viaje a Europa desde la China
continental, y tras hacer escala en Hamburgo, Rotterdam y Amberes, el 1 de
diciembre emprendió viaje de regreso a Shanghai y Dalian.
Transportaba
unas 12.500 t de carga general, incluyendo maquinaria pesada y un mosqueante
mevatrón que, en realidad, solo era un artefacto para tratamientos oncológicos
que no funcionaba con radioisótopos, sino enchufándolo.
Tema aparte eran mil y pico toneladas
catalogadas como carga peligrosa, que abarcaban desde
pintura a “cola flavors” pasando por ácido sulfúrico, y entre las que
destacaban por su toxicidad 110 toneladas de orto-cresol, 109 de anilina y 0,7
de diisocianato.
También
acabaría destacando una partida de 126 toneladas de sodio metálico, aunque no
tanto por su toxicidad como por su potencial pirotécnico.
Para evitar disgustos buena parte de estas porquerías iban sobre cubierta, en contenedores estibados sobre las escotillas o encajados entre las brazolas y la borda: es irónico que, tras precipitar la aparición del container la obsolescencia del viejo “Finn Leonhardt”, su ubicuidad le obligara ahora a transportarlos chapuceramente, empachando la cubierta y con la carga más antipática a un palmo de las fauces de Neptuno.
El
“Cason” salió de Amberes con 31 personas a bordo (incluyendo una mujer), con un
capitán y un jefe de máquinas de Hong Kong y una tripulación de chinos
continentales que, según se dijo, tenían una formación y experiencia
mejorables.
El
viaje se inauguró con un golpe en una esclusa, y a partir de ahí la cosa fue de
mal en peor: el día siguiente fue llevadero, navegando por el Canal de la
Mancha con viento de popa (ENE) fuerza 5 que arreció a 7-8 a medianoche, pero a
partir de las 0830 del día 3, cuando se asomaron al Atlántico, la cosa empeoró,
con una “mar gruesa” (según ellos de amura) que empezó a embarcar en cubierta.
Aunque
no debían navegar a más de 12 nudos, los golpes de mar rompieron las trincas de
un contenedor, movieron otros dos y averiaron alguno más, obligando a moderar
durante un par de horas para revisar el trincado.
De
las escuetas declaraciones del superviviente más calificado (el jefe de
máquinas) se desprende que, aun ignorando la naturaleza exacta de la carga, no
había podido dejar de echar el ojo a varias marcas consistentes en una calavera
con dos tibias, que se corresponden con la etiqueta IMO para carga peligrosa de
tipo 6.1 (sustancias tóxicas).
Además
de calaveras y tibias, los contenedores que según el plan de estiba viajaban en
cubierta y ahora vapuleaba el Golfo de Vizcaya lucirían etiquetas no menos
explícitas, correspondientes a sustancias tipo 3.2 y 3.3 (líquidos
inflamables), 4.3 (emisión de gases inflamables en contacto con el agua) y 8
(sustancias corrosivas).
Estas
etiquetas, diseñadas precisamente para llamar la atención, estarían a la vista
del personal de cubierta, y es fácil imaginar su impacto en la paz interior de
una tripulación mal informada.
Lo
cierto es que más de la mitad del sodio viajaba en cubierta, en cuatro
contenedores estibados a la altura de la bodega 1 y otros tres sobre las
escotillas de las bodegas 2 y 4, y que, hasta donde llega mi experiencia, un
container puede negociar con algunos rociones, pero el impacto directo de una
ola le sentará como un tiro.
Durante
la tarde del día 3 se intentó ajustar el rumbo para reducir el embarque de agua
en cubierta, pero lidiaban con una baja de 988 mb situada frente a Lisboa y un
anticiclón de 1.036 mb en el Mar del Norte, y el gradiente les enviaba un
vendaval de componente E que, sumado a una hipotética mar de fondo de
componente W, originaría una mar confusa.
A
medianoche la situación había mejorado un poco y la velocidad media rozaba los
11 nudos, algo excesiva en una situación tan vulnerable, pero la madrugada del
día 4 la baja se desplazó al W de la costa gallega cortando la proa del
carguero, que en ese momento ya habría cruzado la mitad del Golfo de Vizcaya.
Las
derrotas relativas del buque y la borrasca sugieren que se cruzaron
prácticamente de vuelta encontrada hacia las 2100 y a unas 55 millas, y como el
“Cason” navegaba en el sector de avance del “fetch móvil” recibió un buen
meneo.
Según
el diario, durante el día embarcaban agua por las dos bandas, lo que resulta
alarmante, pero el viento, que a las 1600 era SE (través de Br) fuerza 8,
aumentó a SE fuerza 9-10 a las 2000, rolando a WSW (amura de Er) fuerza 9-10 a
medianoche.
El
diario registra chubascos y mar confusa que embarca por ambos costados
simultáneamente, arrancando la carga y afectando sobre todo a los contenedores
situados a la altura de la bodega 1; a las 0400 del día 5 el viento había
disminuido a SW fuerza 8, pero el mal ya estaba hecho.
La
mala fama del sodio metálico obedece a que en contacto con el agua la reduce,
apropiándose de su oxígeno y liberando hidrógeno en un escenario demasiado
caliente para añadir más leña al fuego, por lo que el hidrógeno deflagra; el
resultado es hidróxido de sodio, la conocida sosa cáustica, pero el proceso es
tan espectacular que en los experimentos de laboratorio se utilizan trocitos de
sodio del tamaño de una lenteja.
Si
en lugar de una lenteja usamos 126 toneladas el espectáculo gana en vistosidad,
pero exige contemplarlo a prudente distancia; obviamente, en los barcos las
distancias son las que son, y llegado el caso el mejor recurso para ampliarlas
puede ser un bote salvavidas.
El
sodio del “Cason” viajaba en bidones estibados en contenedores metálicos de 20
pies: las fotos tomadas tras la embarrancada muestran que los contenedores
situados sobre las escotillas de las bodegas 2 y 3 se han ido de viaje,
aplastando los situados entre la brazola y la borda, que no tenían a donde ir.
En
la escotilla de la bodega 1 no se aprecian contenedores, pero los cuatro
situados junto a su brazola, que contenían sodio metálico, también están hechos
polvo, con averías que sugieren una deflagración interna.
Es
posible que, de noche y en medio de un temporal, la tripulación del “Cason” no
se percatara de la magnitud de los daños, pero yo apostaría a que con luz
diurna habrían decidido que no tenían otra opción que entrar en puerto,
probablemente Vigo; por desgracia, cuando salió el sol la mayor parte de la
tripulación ya había muerto.
De los cuatro contenedores con sodio estibados entre la escotilla de la bodega 1 y las bordas, tres presentan deformaciones que sugieren una deflagración interna, y el cuarto (el de popa Er) tiene la estructura casi consumida por las altas temperaturas; otros dos contenedores (probablemente con sodio) situados sobre la escotilla de la bodega 2 siguen humeando.
Los pescantes de los botes están abatidos, con los de Br (y
otro de Er no visible en la foto) doblados o plegados en un ángulo inusual.
(Composición y edición propias con tres fotos publicadas en “El Correo Gallego”
y “La Voz de Galicia”)
(Composición propia con cartografía digital simplificada y dos análisis de superficie del INM)
MIEDO
INSUPERABLE
A
las 0500 el “Cason” debía estar a punto de sobrepasar Finisterre navegando a
cosa de 8 nudos, y en buena lógica no debía haber más de media docena de
personas despiertas a bordo; es posible que el capitán, extenuado tras el
desgaste de pestañas del Canal de la Mancha y dos días de perros en el Golfo de
Vizcaya, dormitara en su sillón a la espera de estudiar el comportamiento del
buque con el inminente cambio de rumbo, aunque quiero pensar que ya estaría
valorando dónde entrar de arribada para recomponer el desaguisado.
Hacia
las 0510 se produjo, o al menos se detectó, un incendio a proa, y varios
supervivientes que descansaban en sus camarotes oyeron una explosión y la
alarma; todo apunta a que la explosión (probablemente deflagración) habría
reventado uno de los contenedores de 20 pies estibados a la altura de la bodega
1, en el que habría entrado agua y que podría contener algún bidón dañado por
la golpiza.
También
es probable que los bidones y su contenido no llegaran a salir del contenedor,
y que la reacción se autolimitara por la disponibilidad de agua, pero en todo
caso originaría un espectáculo de fuegos artificiales que, de noche y en la
cubierta de un buque arrasado por un temporal, bastaría para acongojar al más
pintado.
Los
tripulantes del “Cason” intentaron resolver el problema, y el hallazgo de
extintores en la zona de proa lo confirma, pero se enfrentaban a un incendio
casi inextinguible.
Según
los sagrados textos, un incendio de sodio se puede sofocar con tierra inerte (o
quizá arena) siempre que esté seca, pero hablar de arena seca en un mar de
rociones es cosa de bomberos de salón; además, si el foco estaba en el interior
del container sería inaccesible y, estuviera donde estuviera, acercarse a
semejante movida requeriría el equipo de un astronauta y la determinación de un
kamikaze.
Si
descartamos usar las plumas y arrojar el container por la borda en pleno
temporal, nos queda poner popa al viento, moderar máquina y confiar en que el
problema se resuelva por sí solo mientras emitimos un mensaje de emergencia.
A
las 0551, unos cuarenta minutos después del inicio de la emergencia, el “Cason”
emitió un SOS en la frecuencia de socorro radiotelegráfica (500 Khz), indicando
que tenía fuego a bordo, y cuatro minutos después emitió un “mayday” por VHF
solicitando ayuda inmediata para, a las 0600, volver a emitir un SOS
rectificando las posiciones que ya había dado y quedar en 4245N 0935W (16
millas al WSW de Cabo Finisterre).
Las
llamadas fueron atendidas por la costera de Coruña, que coordinaría el tráfico
de socorro, y cuatro buques que estaban en las proximidades y acudieron de
inmediato, incluyendo el mercante italiano “Arlesa”, a 3 millas, y el
portacontenedores británico “Remuera Bay”, a 4,5.
Un
naufragio sin supervivientes cualificados suele prestarse a conjeturas, y aquí
la desaparición física de los protagonistas más relevantes se agravó con
problemas de comunicación de los actores secundarios y, sobre todo, con la
imaginación desbordante de parte del público, generando una historia tan
vistosa como inverosímil.
Si repasamos la hemeroteca, podemos llegar a
la conclusión de que el capitán del “Cason”, víctima de un ataque de pánico,
ordenó abandonar el buque apenas tuvo conocimiento del incendio y, con él al
frente (el “único” que conocía la “misteriosa” naturaleza de la carga), la
tripulación se arrojó por la borda de noche y en medio de un temporal equipados
solamente con chalecos salvavidas.
Cabe
decir en descargo de los medios de comunicación que esta versión tiene parte de
verdad, y que es lo que podría deducirse de la literalidad de las declaraciones
de algunos supervivientes, pero transcribir literalmente lo que dice un chino
traducido por otro chino que apenas le entiende es tentar al demonio.
Un
análisis más sosegado de toda la información disponible, incluyendo las
declaraciones de otros chinos y, sobre todo, registros documentales, permite
reconstruir los últimos minutos de vida de estos colegas con más rigor y juzgar
sus habilidades profesionales de un modo más ecuánime.
El
“Cason” tenía dos botes salvavidas, y puede afirmarse que el capitán ordenó
zallarlos con tiempo, dejándolos arriados y trincados a la altura de cubierta,
listos para su uso inmediato.
Yo
apostaría a que lo hizo “por si acaso” y poco antes de las 0600, cuando llegó a
la conclusión de que el incendio de proa era inabordable y decidió emitir el
SOS: es significativo que, a partir de las 0610, el “Arlesa” y el “Remuera
Bay”, que como vimos estaban a 3 y 4,5 millas, se dirigieron a su posición, y a
las 0640 ya debían estar a menos de una milla.
La
visión de sus luces al alcance de la mano, e incluso la luna llena que brillaba
en aquel momento, pudo dar a los tripulantes del “Cason” cierta sensación de
seguridad, pero sería una seguridad ilusoria, porque soplaba viento SW fuerza
7-8 con rachas de 45 nudos, y la mar continuaría siendo, como poco, muy gruesa.
En
algún momento, con toda probabilidad alrededor de esa hora, el capitán ordenó
abandonar el buque, y la mayor parte de las 31 personas que viajaban a bordo
intentaron hacerlo en el bote salvavidas de Br; visto en perspectiva fue un
error garrafal, pero como el “viejo” se llevó sus razones a la tumba, lo
achacaremos a una marcada inquietud por el efecto del incendio en la carga
tóxica estibada en sus inmediaciones.
Por desgracia, resultó la típica huida de la sartén para caer en el fuego.
Arriar
un bote salvavidas dotado de pescantes de gravedad con mala mar es una maniobra
muy peligrosa, y exige un “know-how” y un material irreprochables: las confusas
declaraciones de los supervivientes indican que el bote “volcó casi al
ser lanzado al mar”, pero también sugieren problemas mecánicos, por lo que
cabe pensar en los ganchos disparadores, unos sospechosos habituales que si no
actúan (o son actuados) simultáneamente al tomar contacto con el agua, pueden
hacer que el primer balance del buque arroje al mar a los ocupantes del bote, y
el segundo se lo ponga de sombrero.
La
maniobra exige dejar a bordo una persona a cargo del freno (que luego bajará
por una escala de gato), pero en este caso quedaron bastantes más, y a las
0655, mientras el grueso de la tripulación luchaba por su vida alrededor de un
bote volcado, la costera recibió una llamada por VHF del “Cason”, comunicando
que “han abandonado el buque 25 hombres y
que quedan a bordo 6”.
Su
situación no debía ser nada relajante, porque a despecho de la masacre del bote
seguían empeñados en cambiar de aires, y a las 0748 volvieron a informar a la
costera que “quedan dos hombres a bordo”.
Uno
era el jefe de máquinas, y es probable que los cuatro que faltaban intentaran
salvarse en una balsa vacía que avistó a las 0735 el “Remuera Bay”, que debía
estar a tiro de piedra.
A
las 0740 el “Arlesa”, que también estaría casi encima, informó que tenía a
bordo un superviviente, y a las 0803 el “Remuera Bay” se apuntó otros cuatro:
faltaban dieciocho minutos para el crepúsculo civil, y tuvo que ser una
operación de quitarse el sombrero.
Esta reconstrucción se basa en el modelo ECMWF, y el análisis de superficie del
modelo NOAA coincide con ella en lo esencial.
(Captura de la Web App Ventusky)
Considerando que el bote fue efectivamente arriado (un helicóptero lo avistó hacia las 0930) pero la totalidad de sus ocupantes acabaron en el agua, y que volcó casi de inmediato, cabe pensar en una actuación no simultánea de los ganchos disparadores. Un bote cerrado de caída libre habría resuelto el expediente, pero el primer bote de ese tipo se probó en 1977, ocho años después de que el “Finn Leonhardt” entrara en servicio.
(Edición propia de una foto del “Finn Leonhardt” de Walter E. Frost/City of Vancouver Archives)
Trayectoria probable del “Cason” entre el SOS y la embarrancada. Las posiciones intermedias son un compromiso entre varias fuentes, y el viento y el estado de la mar lo son entre observaciones directas (a veces subjetivas) y datos del modelo ECMWF; la Web App utilizada no suministra el estado de la mar de viento, que a veces he tenido que deducir, y tampoco la mar de fondo, que debía ser del W y rondar los 3 metros.
(Composición propia con cartografía on-line del IHM)
MIEDO
ESCÉNICO
En
1987 la autoridad marítima española era la Dirección General de la Marina
Mercante (DGMM), aunque la administración periférica y la coordinación de
salvamento estaban delegadas en la Armada, que de un modo u otro las había
venido ejerciendo casi de continuo desde el siglo XVIII.
La
DGMM dictaba la normativa que debían aplicar las Comandancias de Marina,
subordinadas directamente a las Capitanías Generales, colocando a los mandos
navales en una pseudo-dependencia jerárquica ajena al Ministerio de Defensa que
exigía inteligencia por las dos partes.
Cuando
ocurrió este accidente la DGMM apenas tenía medios propios, pero navegaba en un
mar de fondo generado por asociaciones profesionales y sindicales de la Marina
Mercante, que veían en la Armada una especie de “okupa” de puestos que, en su
opinión, debían ejercer marinos civiles.
Desde
el otro lado esta cuestión solía percibirse con un pragmatismo displicente, y
en la práctica la Armada ya había cubierto la mayor parte de estos puestos con
titulados mercantes pertenecientes a la Reserva Naval Activa.
Analizar
aquí este pulso pecaría de extemporáneo, pero lo menciono porque la gestión de
este accidente dio visibilidad al “problema”, precipitando en el tiempo una
“solución” que, a mi juicio, contribuyó en buena medida a la actual atomización
de la administración marítima.
En el recuadro superior izquierdo la embarcación de la Cruz Roja del Mar “Ara Solis”, con toda probabilidad entrando en su puerto-base de Fisterra, y en el superior derecho el portacontenedores británico “Remuera Bay”, que rescató por sí solo a la mitad de los supervivientes: lleva en la chimenea la contraseña de la P&O, la prestigiosa naviera para la que navegaba en 1987.
En la foto principal se ve al “Remolcanosa Cinco” en Palma de Mallorca en 1989, con el mismo aspecto que tenía en 1987 y antes de ser pintado con el naranja de los buques al servicio de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo.
(Composición propia con una captura del reportaje “Cason, a Caixa Negra” emitido por TVG, una foto de Wayne A'Court procedente de la página “Tyne Built Ships” y otra de J. Pons procedente de www.baixamar.com)
Como
vimos, el “Cason” había emitido un SOS a las 0551 y un “mayday” a las 0555 que
fueron recibidos por Coruña Radio, una costera de la red de la Compañía
Telefónica (entonces responsable de las comunicaciones radio-marítimas), y a
las 0558 la costera informó al jefe de servicio de Capitanía de Ferrol y a su
central (Madrid-Diana).
La
DGMM tenía desde 1983 un contrato de gestión con el “Remolcanosa Cinco”, un
remolcador de salvamento basado en Vigo, y a las 0635, mientras el capitán del
“Cason” se disponía a abandonar el buque, el jefe de servicio avisó a la
Comandancia de Vigo que el remolcador debía salir a la mar.
Ambos buques llevan las luces de cubierta encendidas, y es obvio que, como recoge su diario y en contra de lo que a veces se ha publicado, el remolcador las está pasando canutas, lo que a mi juicio da un plus de credibilidad a su versión de los acaecimientos posteriores.
Aunque se habló de posibles razones económicas para embarrancar el buque y salvarlo después, esa estrategia habría sido contraproducente, porque el bien salvado tenía más valor intacto que con averías adicionales, y el premio de salvamento iría en consonancia.
(Composición propia con dos capturas del reportaje “Cason, a Caixa Negra”, emitido por TVG)
A
su vez, el Ejército del Aire tenía un helicóptero del SAR (Super Puma HD-21)
con base en el aeropuerto de Coruña que habría despegado a las 0740, pero el
jefe de servicio también alertaría a un helicóptero de la Armada con capacidad
SAR (Agusta-Bell 212) que por pura casualidad estaba comisionado en Ferrol,
porque despegó a las 0753, cuando el “Arlesa” y el “Remuera Bay” estaban
rescatando los cinco supervivientes en el agua.
Treinta
y cinco años después, con una infraestructura, tecnología y medios humanos
inexistentes en 1987, analizar y depurar los datos de un accidente y poner un
helicóptero en el aire lleva menos tiempo, pero descontextualizar estas cosas
es injusto y poco riguroso.
Los
atlas climáticos y el derrotero coinciden en que la temperatura del agua del
mar en diciembre y en Finisterre ronda los 14º, aunque el entonces Director
General de la Marina Mercante, José Antonio Madiedo, escribió que ese día era
de 11,4º; como además de ex alto cargo Madiedo es marino y referente
imprescindible de buena parte de esta historia (ver bibliografía), daremos su
cifra por buena y acudiremos con ella a las tablas “oficiales”, que sugieren
una supervivencia media de 4 horas para una persona en el agua.
En
mi opinión este dato peca de optimista, y me atrevería a decir que, aún con
chaleco salvavidas, el esfuerzo de mantener la cabeza fuera del agua con mar
muy gruesa puede extenuar al común de los mortales en menos de una hora, y a
menos que el chaleco esté dotado de máscara anti-spray, los rociones producidos
por rachas de 45 nudos pueden asfixiar a un nadador en minutos, ahorrando el
“trabajo” a la hipotermia, que en todo caso se verá acelerada por la
imposibilidad de permanecer inmóvil.
Si
a esto le sumamos que, con luz diurna, tres helicópteros y al menos nueve
buques tardaron siete horas en localizar todos los cadáveres, es lícito suponer
que, en este accidente concreto y con los medios de un helicóptero de 1987,
haber llegado una hora antes y trabajar de noche no habría alterado la magnitud
de la tragedia.
A
las 0845, ocho minutos antes del orto, se presentó en la zona el primer
helicóptero, seguramente el SAR del Ejército del Aire, y el de la Armada debió
llegar poco después: es obvio que harían el tránsito con viento de morro, que
debió retrasarlos significativamente.
Con
el incendio ahora reducido a una humareda el aparato del SAR se colocó sobre la
toldilla del “Cason”, y a las 0907 ya había izado los dos tripulantes que
permanecían a bordo, quienes, según la prensa, les informaron que el resto
había “intentado abandonar el buque en un
bote salvavidas o arrojándose al agua”; poco después desde ese mismo
helicóptero avistaron “el bote vacío, y muy
cerca, a un superviviente”, al que izaron "un poco tieso por el frío, pero vivo".
Los
dos primeros estaban ilesos y el tercero, que llevaría entre dos y tres horas
en el agua, solo tenía quemaduras superficiales, pero fueron los últimos en ser
rescatados con vida, porque a las 1050 informaron a la costera que veían cuatro
cuerpos en el agua, y en los siguientes cuarenta y cinco minutos izaron cinco
cadáveres.
El
helicóptero de la Armada venía pilotado por el TN Alvargonzález con el AN (RNA)
Lafuente de copiloto, y como el del SAR ya estaba trabajando sobre el buque, se
dedicó a reconocer la zona próxima, rescatando otros cuatro cadáveres antes de
que, a las 1135, ambos aparatos (que llevaban casi cuatro horas en el aire) se
dirigieran a repostar a Coruña por estar en el límite de su autonomía.
Simultáneamente, el SAR envió otro helicóptero desde Madrid.
Otro
protagonista destacado del día fue la embarcación de salvamento (de unos 16 m
de eslora) “Ara Solis”, operada por la Cruz Roja del Mar y con base en
Fisterra: alertada por la Ayudantía de Corcubión, según la versión más fiable
habría salido a las 0846, siete minutos antes del orto y tras valorar
sabiamente su patrón la coyuntura con luz diurna, “porque aquí
temos o costume de que cando pasa o chuvasco acalma o vento”.
Es
difícil no sentir simpatía por su esforzada tripulación, pero apenas dobló el
cabo se tragaron una mar muy gruesa casi de proa, tardando unas dos horas en
cubrir las 8 millas que aún les separaban del “Cason”.
Mientras
navegaban en plan coctelera podían oír por VHF el tráfico de socorro entre
mercantes, y la impagable espontaneidad del mecánico permitió aflorar un viejo
fantasma: “entre eles comunicábanse en inglés e nós nin papa”.
Hacia
las 1110 llegaron al costado del buque, tomaron nota de que el bote salvavidas
de Er. continuaba zallado al costado y, tras cerciorarse de que no se veía
nadie a bordo ni en las proximidades, informaron a la costera que iniciaban un
reconocimiento hacia barlovento.
En
ese momento el “Cason” se encontraba unas 8 millas al W del faro de Finisterre,
habiendo derivado 9,5 al NE desde la posición del SOS a algo menos de 2 nudos,
y los cadáveres, a los que el viento afectaba en menor medida, estaban
dispersos unas 4 millas al SW del buque.
Minutos
después de retirarse los helicópteros el “Remuera Bay” informó que tenía tres
cuerpos a 50 m del costado, y alrededor de las 1200 la lancha de la Cruz Roja
empezó a meter cadáveres a bordo “con moitos traballos”,
según la gráfica expresión de su mecánico.
(Composición propia con cartografía on-line del IHM)
Todo
relato que se precie necesita un “villano”, y aquí le tocó el papel al
remolcador, aunque no tanto en la versión oficial como en un “run-run” oficioso
contra el que estaba indefenso y que me cuesta entender.
Tras
salir de Vigo a las 0800, a las 0920 el “Remolcanosa Cinco” todavía estaba
frente a la ría de Pontevedra, con viento WSW de 30 nudos y mar gruesa del W
que no le permitían pasar de unos 11 nudos, por lo que no pudo presentarse en
la zona de operaciones hasta las 1258.
Apenas
llegó se integró en el dispositivo de búsqueda, aparentemente siguiendo
instrucciones de Capitanía a través de la costera y de los propios armadores y
aseguradores del mercante, pero hacerlo no impidió que varias fuentes
difundieran que, en su conversación con la costera, se habría interesado
únicamente por la posición de lo que llamó “el hallazgo”.
Como
el dato del contacto con armadores y aseguradores procede de una entrevista al
consejero delegado de Remolcanosa y, tras cesar en el cargo, el entonces
Director General de la MM acreditó documentalmente contactos adicionales, cabe
preguntarse si Remolcanosa le estaría poniendo los cuernos a la DGMM (con la
que tenía un contrato de servicio) con el armador o los aseguradores del
“Cason”, que podían ofrecerle un jugoso contrato de salvamento.
Este
problema volvería a surgir quince años después con el “Ría de Vigo” y el
“Prestige”, pero sería temerario opinar sin estudiar a fondo el contrato
preexistente, así que le daremos un amplio resguardo.
Media
hora después de integrarse el remolcador en el dispositivo llegó el helicóptero
SAR de Madrid (un Puma), y con toda una flota ocupándose de las personas habría
sido un buen momento para enviar al remolcador a ocuparse del barco, pero el
camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, y tomar esa decisión
con 11 personas aún desaparecidas en un país tan ruidoso habría exigido un
valor heroico.
Y
así, tratando seguramente de evitar un ruido, se sembraron las semillas de un
estruendo histórico: quien tomó la decisión puede consolarse pensando que el
manual IAMSAR de 2019 contempla una supervivencia límite de 17 horas con el
agua a 11º y que, como en el caso del alejamiento del “Prestige”, quienes
criticaron esa decisión probablemente habrían criticado también la contraria.
El
helicóptero del SAR debió recoger tres cuerpos antes de que se le averiara el
winche, pero antes de retirarse a las 1450 (probablemente “seco” tras el viaje
desde Madrid) localizó algunos más que balizó con bengalas para que pudiera
recogerlos la lancha de la Cruz Roja, que hacia las 1500 también puso proa a su
base con siete cadáveres a bordo.
Quedaba
el aparato de la Armada, reincorporado a la zona tras dejar sus cuatro
cadáveres en un hospital de Coruña y repostar y, precisamente a las 1500, el
diario del remolcador registra que otro buque ha avisado que el “Cason” se
encuentra a 4,5 millas de tierra al 285º de Finisterre y abatiendo “peligrosamente” hacia la costa, por lo
que se dirigen en su búsqueda “a toda
máquina”.
Como
en ese momento el remolcador no debía estar a más de 6 millas del “Cason”, al
que en buena lógica no perdería de vista, es obvio que su capitán también se
sentía obligado a trabajar poniendo la venda antes de recibir la herida.
Trayectoria probable del “Cason” entre el SOS y la embarrancada. Las posiciones intermedias son un compromiso entre varias fuentes, y el viento y el estado de la mar lo son entre observaciones directas (a veces subjetivas) y datos del modelo ECMWF; la Web App utilizada no suministra el estado de la mar de viento, que a veces he tenido que deducir, y tampoco la mar de fondo, que debía ser del W y rondar los 3 metros.
(Composición propia con cartografía on-line del IHM)
MIEDO
TRANSFERIDO
El
aparato de la Armada recuperó otros tres cuerpos, y a las 1520 solo quedaba un
desaparecido que fue localizado y recuperado a las 1538 por el danés “Erik
Boye”, retirándose el helicóptero a las 1620: fue un día inolvidable, porque al
no estar diseñado el modelo específicamente como unidad SAR, su dotación, que
incluía tres nadadores de rescate, debió apretujarse durante horas con los
cadáveres en un espacio muy reducido; además, el agua que desprendían
rescatadores y rescatados acabó por cargarse el sistema de estabilización,
obligando esta vez a desembarcar los cuerpos en el aeropuerto en lugar del
hospital.
A
las 1710 se canceló el tráfico de socorro, aunque el “Remuera Bay” ya había
sido autorizado a dirigirse a Coruña por presentar heridas en la cabeza uno de
sus cuatro supervivientes; la lancha de la Cruz Roja, tras desembarcar sus
cadáveres en Fisterra, tuvo que salir de nuevo para recoger (con dificultades
por el estado de la mar, y a costa de un golpe) al superviviente del “Arlesa”
y, a las 1830, al fallecido del “Erik Boye”.
En
esta lancha también pudieron viajar a tierra las primeras “señales de alarma”,
porque según la prensa su patrón “indicou que algo perigoso debía
conter o barco para que en condicións de navegar se tirara a súa tripulación ó
mar”.
Cuando
la “Ara Solis” atracó de nuevo en Finisterre hacia las 1900 el “Cason” debía
estar a punto de embarrancar, y varios medios recogieron opiniones, algunas
cualificadas, apuntando que el remolcador le había abordado con el viento y la
mar casi en calma, tomado a remolque y clavado por motivos inconfesables en un
banco de arena (que resultó ser un pedregal).
Un
pescador explicó que el buque navegaba “al ralentí”, con las
luces encendidas y el remolcador “a una distancia considerable”, y
un semanario llegó a publicar que “as autoridades de Marina toman a
decisión de embarrancar o barco”.
La
versión oficial no esclarece las cosas, porque en febrero de 1988 el entonces
Director General de la MM declaró en una comparecencia ante el Congreso
que “Por lo que se refiere a las
actuaciones extrañas de los remolcadores, nosotros no tenemos constancia de
ellas”, puntualizando que ante la existencia de “informes
contradictorios” lo aclararía una comisión de investigación.
Ese
mismo año Madiedo escribió en una publicación profesional (ver bibliografía)
que “the rescue tug tried to salve the ship
but the bad weather and the fire which continued on board made the operation
difficult and the wind drove the ship ashore”, pero varias
declaraciones efectuadas tras su cese sugieren que ha cambiado de opinión.
Por añadidura, en enero de 1989 una comisión no oficial presidida por Joaquín Ruiz-Giménez expresó dudas sobre la actuación del remolcador en un informe que solo conozco por referencias.
En
ausencia de informe oficial o sentencia judicial, la versión que mejor encaja
con los hechos conocidos (y con la presunción de inocencia) es la del diario
del remolcador, que obviamente puede tener inexactitudes.
Según
esta versión el “Remolcanosa Cinco” llegó al costado del “Cason” a las 1535 y
lo encontró con los auxiliares aún en marcha, lo que pudo dar la impresión de
que navegaba con el motor principal, generando declaraciones en este sentido;
las luces de cubierta estaban encendidas, y seguirían estándolo hasta después
de la embarrancada.
En
ese momento continuaba el incendio en cubierta a la altura de la bodega 2,
y “el viento es fuerte con grandes
chubascos de agua y fuerte mar que dificultan las tareas aede abarloamiento, el
buque por estar atravesado da fuertes balances y desprende una fuerte humareda
proveniente de la combustión de productos químicos, sospechando puedan ser las
emanaciones tóxicas”.
Un
video confirma lo anterior salvo los chubascos, sugiriendo un viento de algo
más de 20 nudos (que sería WSW) con la salvedad de que los balances del “Cason”
eran una minucia comparados con los del remolcador.
Es
muy probable que el reciente temporal generara una corriente N de alrededor de
medio nudo, pero con el viento soplando hacia tierra y la costa desfilando tres
millas a sotavento urgía tomar un remolque, y hacerlo implicaba poner varios
hombres a bordo del “Cason”.
La
humareda aconsejaba hacerlo por barlovento, y el primer intento se tradujo en “un fuerte impacto contra el costado debido a los fuertes
balances, que nos arranca de cuajo todo el sistema de defensa estructural de la
zona de nuestra proa”; previamente habían solicitado que un “helicóptero del SAR” les facilitara el
trabajo trasbordando un par de tripulantes, pero a las 1649 “el helicóptero del SAR contesta a nuestra pregunta con
una rotunda negativa aduciendo que resulta muy peligrosa debido al movimiento”.
Tras
otro intento fallido por Er lo intentaron por la aleta de Br (a sotavento),
pero “de inmediato se desiste, teniendo que
dar atrás por los gases que a todos nos afecta de inmediato en ojos y garganta”.
Finalmente, “en un recalmón, al ser las 1800” largaron la zodiac con
cuatro tripulantes, dos de los cuales consiguieron subir a bordo a las 1825;
según el consejero delegado de Remolcanosa “dos de ellos cayeron al mar y
algunos seguían padeciendo molestias en la garganta siete meses después”.
Una
emoción añadida era trabajar casi a oscuras (el ocaso se produjo a las 1804 y
el crepúsculo civil a las 1836) en un escenario aderezado con chubascos y,
sobre todo, con el ominoso telón de fondo de los acantilados, que ahora estaban
a cosa de media milla.
La
única forma de cobrar a mano un auténtico cabo de remolque con dos personas es
virarlo por retorno desde el remolcador, pero la resistencia del virador está
limitada por varios factores, y en la práctica no es raro que falte al llegar
la gaza a la gatera.
Con los auxiliares en marcha (como es el caso)
y un tiempo del que no disponían, se podría haber intentado localizar el grupo
hidráulico de las maquinillas de popa, pero si estaba cortada la alimentación
en el cuadro principal habrían necesitado el refuerzo de un “maqui” con
conocimientos de idiomas.
El
resto de la historia es un clásico: “embarca
un tercer tripulante y entre los tres luchan denodadamente por izar la estacha
de 140 mm y cuando ya prácticamente la tienen y sin fuerzas para más, falta la
tira por lo que la estacha cae al agua y el personal desembarca pues ya es
mucha la proximidad de la costa”.
Ahora
el remolcador estaba en un lío por la posibilidad de que el cabo se liara en la
hélice; por suerte tenían compañía, y “le
pedimos a la lancha de la Xunta Barbanza, que se mantenga cerca del buque
mientras desembarca la tripulación de presa y los acompañe hasta mi buque que
permanece todavía con la maniobra de embarcar la estacha de remolque”.
El término “tripulación de presa” invita a comentarios sarcásticos, pero no debían tener tiempo para consultar un diccionario de sinónimos: “Son en estos momentos las 1900 y nos encontramos en estos momentos a 0,55 de milla de la costa, poco después el buque toca fondo. Es ya de noche y estamos cerrados en chubascos que dificultan el poder precisar en el radar dado su intensidad”.
(Elaboración propia con una captura del reportaje “Cason: Despois da Traxedia”, emitido por TVG, y cartografía on-line del IHM)
El
“Cason” embarrancó hacia las 1915 cuatro millas y media al N del faro de
Finisterre, entre Punta Castelo y la Punta SW del Rostro, quedando con la proa
casi perpendicular a tierra, una posición atípica que pudo sugerir maniobras
extrañas; en ese momento el viento sería del WSW de unos 9 nudos, arreciando
con los chubascos cuya presencia confirma el modelo atmosférico.
Al
menos seis personas dijeron haber visto la maniobra desde tierra, de las que
cuatro percibieron que buque y remolcador estaban unidos por un cabo y dos
distinguieron cómo se largaba este cabo, una en circunstancias normales (“vimos moi ben
como lle botaron as estachas e como despois o abandonaron”) y otra
en circunstancias “paranormales” (“asegura haber visto desde tierra cómo el remolcador
consiguió enganchar la estacha -un cabo metálico de unos 20 centímetros de
grueso- al Casón y como posteriormente el capitán rompía deliberadamente la
cuerda con una navaja”).
Dos
sugieren que era de noche, y uno dijo que “El barco estaba paralelo a la costa
cuando embarrancó y posiblemente rumbo SE o próximo a él. Dice que tocó fondo
primero por la popa y luego reviró y se puso proa a tierra”, lo que
encaja con la configuración del fondo y la subsiguiente inundación de la
máquina.
Cabe
añadir que, incluso para un ojo entrenado, es difícil distinguir a cierta
distancia un remolque largado de un virador que falta en la gatera, y que
hacerlo de noche, a media milla y cerrado en chubascos parece de chiste,
incluso con luna llena.
Los
testigos ideales habrían sido los tripulantes de la “Barbanza”, pero como no
detecté su rastro más allá del agradecimiento por su ayuda volveremos al
remolcador, donde “A 2000 embarcan los cuatro tripulantes y la lancha zodiac y
se procede a terminar de embarcar la estacha de remolque”, para
fondear a medianoche en el puerto de Fisterra.
La distancia de evacuación inicial de 800 m procede de las guías 138 (sustancias reactivas con el agua que emiten gases inflamables) y 153 (sustancias tóxicas y/o corrosivas combustibles) de la “Guía de Respuesta en Caso de Emergencia” (2020-USDT), y corresponde por analogía a un incendio que afecta un vagón de ferrocarril.
El “Cason” tuvo el detalle de embarrancar en un descampado, pero la mitad de los números de este gráfico son personas y, con razón o sin ella, muchas acabaron con los esquemas rotos: si un día se repite esta movida en un puerto comercial, debería pillarnos con la lección aprendida.
(Elaboración propia sobre una captura de “Google Earth”)
MIEDO
DESATADO
El
“Cason” se había clavado a media marea vaciante, con la proa a unos 100 m de
tierra, bajo un acantilado y en un lecho de arena con rocas aisladas que pronto
se incrustaron en el casco, complicando cualquier intento de salvamento; estaba
en la Provincia Marítima de Coruña, y a primera hora del día siguiente el
comandante de Marina (CN Díaz-Pache) se desplazó a la zona.
La
bodega 2 seguía humeando y el comandante debía estar mosca, porque, aunque era
domingo, a las 0600 envió un télex a la DGMM interesando conocer información
detallada de la carga del puerto de salida.
Se
dijo que este fue el primer aviso que tuvo la DGMM del accidente, y en un
artículo publicado en “La Opinión” con motivo del 25º aniversario del suceso
Madiedo manifestó que, aunque “tenía
competencias en salvamento, sin embargo ni las costeras, ni la Armada, ni
Remolcanosa, que tenía un contrato en vigor con la DGMM, informaron a esta de
lo ocurrido hasta consumado el desastre”.
Por
ello, en sus propias palabras “la DGMM no tuvo
responsabilidad alguna en la gestión del accidente náutico del Cason”, y
como nada de lo que hemos visto contradice esa afirmación la daremos por buena.
En
ese mismo artículo y en algún otro Madiedo hizo valoraciones muy negativas de
esa gestión pero, en aras del buen rollo, citaré en su lugar la síntesis que
escribió cuando aún ocupaba el cargo: “The
rescue service was immediately mobilized involving the intervention of three
helicopters, one tug, rescue launches and ships navigating in the vicinity.
Eight survivors and twenty-three bodies were recovered”.
A
las 1505 los remolcadores “Sertosa XXV” y “Remolcanosa Cinco”, que estaban en
las inmediaciones, recibieron instrucciones de intentar sacar el buque
“coordinadamente” y tomando “las máximas
precauciones ante la posible presencia de productos tóxicos a bordo”.
A
esa hora el incendio se reducía a algo de humo, pero la inquietud era razonable
y se alimentaba con el hermetismo de los supervivientes, que según la ficha
IMO “were also not very co-operative with
the authorities so that very little, if any, information could be obtained from
them”.
Poco antes, un oficial de la Comandancia (TN
RNA Negrete) se había reunido con ellos en presencia del consignatario, el
cónsul panameño y funcionarios de la embajada china, pero el jefe de máquinas
reiteró que el tipo y cantidad de la carga peligrosa “sólo lo conocía
el Capitán y Oficiales de cubierta”, remitiendo al “representante
de la casa armadora, con sede en Hong Kong y cuyo nombre tampoco conocen, que
hoy llegará a La Coruña”.
Con este panorama no sorprende que la ropa de
los supervivientes fuera precintada para su análisis, ni que al día siguiente
el “New York Times” se desayunara con un titular antológico (“Fatal Ship Fire Puzzles Spanish”)
transmitiendo la inquietud del Lloyd’s: “We're
asking ourselves: What the devil was it carrying?”.
La
pleamar era a las 1636, y al anochecer los remolcadores se retiraron sin haber
conseguido reflotar el buque, que ya tenía la máquina inundada y, con marea
alta, la cubierta principal casi a ras de agua.
El
lunes día 7 la DGMM envió un equipo técnico a la zona con Madiedo al frente
(que llegó a última hora de la tarde), y ese mismo día a las 1330 se celebró
una reunión en la Comandancia en la que, finalmente, un representante del
fletador entregó la documentación relativa a la carga: le acompañaban el
consignatario, un abogado y un químico ingleses, el jefe de máquinas y el
contramaestre, que también se encontraba entre los supervivientes.
A
las 1630 el comandante dio una rueda de prensa en la que, sin entrar en
excesivos detalles (los manifiestos de carga aún no estaban traducidos),
confirmó la existencia de mercancías peligrosas y su clasificación,
relativizando el peligro.
Fue
un buen intento, pero al día siguiente “El País”, que durante el resto del
episodio sería bastante más comedido, se desayunó con un titular
“explosivo”: “El barco encallado en
Finisterre "es una bomba"”, informando que “Aunque el comandante de Marina de La Coruña, Antonio Díaz
Pache y Montenegro, afirmó ayer en una conferencia de prensa que "podemos
estar tranquilos, dentro de un orden" fuentes de la Administración
reconocieron en Madrid que toda la carga puede estallar con facilidad, y que su
contacto con el agua o el aire resulta peligroso para los seres vivos que se
encuentren en sus inmediaciones”.
Por
si las moscas, ese mismo lunes Capitanía ordenó la retirada de los remolcadores
de las inmediaciones del buque.
La distancia de evacuación inicial de 800 m
procede de las guías 138 (sustancias reactivas con el agua que emiten gases
inflamables) y 153 (sustancias tóxicas y/o corrosivas combustibles) de la “Guía
de Respuesta en Caso de Emergencia” (2020-USDT), y corresponde por analogía a
un incendio que afecta un vagón de ferrocarril.
El “Cason” tuvo el detalle de embarrancar en
un descampado, pero la mitad de los números de este gráfico son personas y, con
razón o sin ella, muchas acabaron con los esquemas rotos: si un día se repite
esta movida en un puerto comercial, debería pillarnos con la lección aprendida.
(Elaboración propia sobre una captura de “Google Earth”)
Para
una organización casi embrionaria (al menos en el litoral) como la DGMM en
1987, hacer bien las cosas debía ser un asunto de amor propio: así, tras tomar
la voz sus responsables elaboraron un plan razonable, buscaron asesoramiento
externo y no ahorraron esfuerzos, pero actuaciones y circunstancias que
escapaban a su control convirtieron la operación en un desastre mediático.
Los
eventos de esta fase del accidente escapan al propósito de este artículo, pero
los sintetizaré en beneficio de quienes no los conocen.
Para
empezar se renunció a cualquier nuevo intento de reflotar el barco, una medida
defendible no solo por la dificultad de la operación, sino porque, con las
bodegas ya inundadas, su carga podía crear más problemas de los que se
pretendía resolver.
La
estrategia alternativa consistía en descargar (por este orden de prioridad) el
sodio metálico de cubierta y la bodega 1 (podía incendiar el resto de la
carga), el orto-cresol (venenoso), el diisocianato (tóxico), el formaldehído
(irritante) y el ácido sulfúrico y fosfórico de cubierta, continuando con el
combustible del buque y finalizando con las bodegas, que incluían entre otras
porquerías más orto-cresol y aceite de anilina (tóxico).
Por
desgracia, esta estrategia exigía un mínimo de buen tiempo.
La
descarga de los containers también exigía una grúa flotante que aún estaba en
camino, pero al incorporarse los buques de salvamento de la DGMM “Alonso de
Chaves” y “Punta Salinas”, con una amplia cubierta a popa, se aprovechó el buen
estado de la mar para descargar 204 bidones de orto-cresol y 29 de formaldehído
(hubo un intento fallido de usar los propios puntales del “Cason”) antes de
que, el día 10 al anochecer, las olas invadieran de nuevo la cubierta
produciendo otro incendio de sodio, aparentemente en un container de 20’
estibado sobre la escotilla de la bodega 4.
Era
un mal tiempo anunciado que podía dejar varias localidades a sotavento de una
hipotética nube tóxica, y los habitantes de Fisterra y Corcubión,
sensibilizados por la reciente catástrofe de Chernóbil, llevaban un par de días
de gran inquietud, al extremo de haber abandonado sus casas por centenares a
pesar de las declaraciones tranquilizadoras de Madiedo y el comandante de
Marina, que honradamente no podían ofrecer certezas absolutas y debían
“competir” con la visión apocalíptica de algunos políticos locales.
Esta
vez el incendio se transmitió en directo por la “tele”, con un dramatismo
comprensible pero innecesario porque el espectáculo era sobrecogedor; además,
existía la posibilidad de que estuviera ardiendo parte de la carga tóxica que
acompañaba al sodio, generando una “fumata” de efectos imprevisibles.
En
estos casos el manual sugiere la evacuación inicial en un radio de 800 m, pero
las casas más cercanas (dos aldeas) estaban a cosa de mil, y los núcleos de
población importantes (Fisterra, Cee y Corcubión) a 5 y 7 km.
En realidad ya había pasado el momento de usar
ningún manual que no fuera de psicología colectiva, y el pistoletazo de salida
fue la noticia de que un equipo de medición de la Xunta había detectado una
supuesta nube tóxica en las inmediaciones del “Cason”.
Pasadas
las 2300 el delegado del Gobierno informó que se había decidido evacuar varias
localidades próximas, habiéndose movilizado a tal efecto 300 autobuses,
ampliables a 700 esa misma noche, y mientras Madiedo negaba la necesidad de
evacuar, el delegado aclaraba que la situación era “dinámica, no sólida”, y el Presidente de la
Xunta remataba que “todo depende de la
dirección y velocidad de los vientos, que pueden trasladar el veneno a
cualquier lugar”: cuando a las pocas horas se dio contraorden, unas
12.000 personas ya habían puesto pies en polvorosa a pesar de los mensajes
tranquilizadores que ahora transmitían las autoridades, porque, como observó
sagazmente un marinero que se iba, “sería una tontería que transmitieran
otra cosa”.
(Composición propia con una foto de cronicanegrahome.wordpress.com y una
captura del reportaje “Cason, a Caixa Negra”, emitido por TVG)
El
día 12 el sodio ya se había consumido, pero mientras los evacuados regresaban a
sus casas tomaba forma el último despropósito.
Como
vimos, cuando el día 10 se suspendieron las operaciones ya se habían descargado
233 bidones de orto-cresol y formaldehído, que pesaban 51 toneladas y se
cargaron en tres camiones para llevarlos desde el puerto de Brens (junto a
Corcubión) hasta el campo de maniobras de Parga (Lugo).
Si
el objetivo era aliviar la tensión solo se consiguió trasladarla, porque ese
mismo día 10 los vecinos de Guitiriz cortaron la carretera y, tras serios
incidentes, el día 12 los camiones amanecieron a las puertas de la factoría
Alúmina-Aluminio de San Ciprián, con escolta policial y la intención de cargar
los bidones en el puerto de la factoría a bordo del “Galerno”, un mercante
fletado al efecto.
Tras
nuevos incidentes con los trabajadores de la planta y gran aparato de
barricadas, se negoció un complejo plan de embarque que acabó trastocándose por
una falsa maniobra, y la mañana del día 14 los trabajadores abandonaron la
factoría, incluyendo las cubas electrolíticas, que exigían atención constante y
quedaron a cargo de personal directivo.
Aquella
misma tarde el “Galerno” cargó los bidones, salió a fondear y al día siguiente
emprendió viaje a Rotterdam, donde el día 20 los descargó en presencia de un
coche de bomberos.
En
San Ciprián las cosas salieron peor, y al “fundirse” el día 15 el personal
directivo mientras los trabajadores aún negociaban su vuelta al trabajo, la
planta quedó fuera de combate, con unos daños que se estimaron en unos
dieciséis mil millones de pesetas y el despido “colateral” del comité de
empresa.
La
recuperación de las mercancías peligrosas del “Cason” finalizó en marzo de
1988, y en diciembre de ese año se adjudicó su desguace, que hubo de
completarse a partir de 2017 retirando los últimos restos ante la oposición de
parte del vecindario, que deseaba dejarlos donde estaban.
Tras alijar la cubertada utilizando una enorme
grúa flotante, el acceso al resto de la carga (que estaba muy mezclada por
efecto de la mar) exigió el desguace parcial de la cubierta, viéndose retrasada
por el mal tiempo hasta su finalización a mediados de marzo.
En esta foto (obtenida con toda probabilidad
desde un helicóptero) ya se ha retirado la cubertada, y los puntales de carga,
los pescantes del bote de Er y la propia cubierta a la altura de la bodega nº 2
han sido desguazados para despejar la maniobra. Se aprecia la disposición de
las cuatro bodegas, con la escotilla de la nº2 sobredimensionada.
(Foto de autor desconocido procedente del blog no oficial del Servicio de
Helicópteros de la DGT: abejadgt02.wordpress.com/blog/page/3)
BIBLIOGRAFIA
Y FUENTES
La
fuente más completa que conozco sobre la parte náutica del accidente del
“Cason” es una recopilación cronológico-documental publicada el año 2007 en la
página de la Asociación Española de Marina Civil, de la que es presidente José
Antonio Madiedo.
Esta
recopilación, que a día de hoy ya no está en Internet, ha sido mi único
referente en temas importantes, como los diarios del “Cason” o del “Remolcanosa
Cinco”, y contiene valoraciones que no siempre comparto, pero los documentos
que cita concuerdan con otros conseguidos en la DGMM por Manuel Rodríguez
Aguilar, que tuvo la generosidad de compartir conmigo, y con otras fuentes.
También
he consultado las fichas de la IMO sobre el accidente y la carga, y un artículo
del propio Madiedo (“Experiences and Findings in Connection with the
Casualty involving the Ship Cason”) para una publicación profesional (“Chemical
Spills and Emergency Management at Sea”; 1988 Kluwer).
Los
datos del buque proceden del “Lloyd’s Register”, y el Diario de Sesiones del
Congreso 215/88 recoge una extensa “versión oficial” del suceso en la
comparecencia del Director General de la Marina Mercante que también he
utilizado.
El resto de las fuentes se centra en medio centenar de artículos de prensa, entre los que debo citar “El País”, “La Voz de Galicia”, “El Ideal Gallego” y “La Opinión”, así como varios reportajes televisivos, fundamentalmente de la TVG.